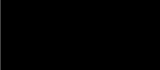Por: Dr. Gabriel Vargas Easton. Profesor, Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
Por: Dr. Gabriel Vargas Easton. Profesor, Geología, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile
Las catástrofes naturales han marcado nuestro país a lo largo de su historia y particularmente en los últimos años. Estas catástrofes ya han cobrado demasiadas vidas, y también han generado un impacto social y económico mayor. Sólo el terremoto y tsunami del 2010 generaron pérdidas al país por unos US$30.000 millones, equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto, según el “Plan de Reconstrucción Terremoto y Maremoto del 27 de Febrero de 2010” del propio Gobierno de Chile realizado en Agosto de ese mismo año, sin considerar los costos de la reconstrucción que aún se lleva adelante. Desde un punto de vista científico, este megaterremoto y tsunami es uno de los mejor registrados y estudiados. El monitoreo geodésico -a través de GPS (Global Positioning System)- realizado durante los diez años que lo precedieron, permitieron anticiparlo de modo tal que, en las conclusiones de su artículo publicado el año 2009, los investigadores franceses y chilenos escribieron que ya la zona “había acumulado suficiente déficit de deslizamiento –es decir, suficiente energía potencial en el contacto entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana- como para generar un terremoto de gran magnitud, de alrededor de 8.0-8.5”(1).
Si bien el conocimiento científico aún no está en condiciones de proveer una herramienta para predecir con exactitud los grandes terremotos, la mayor parte de éstos sí pueden ser anticipados, en cuanto a su origen y a cuáles son las zonas que han acumulado mayor esfuerzo tectónico, que estarían listas para generar un evento mayor. Por ejemplo, tenemos la noción, en parte cierta, pero sumamente confusa, que un gran terremoto ocurre cada algunas decenas a cientos de años en el país. Esta noción nos puede llevar a la falsa idea que la zona central de Chile pareciera estar libre de la posibilidad de un evento de gran magnitud en el periodo cercano, dada la ocurrencia reciente del terremoto del Maule en 2010. Sin embargo, por una parte este último terremoto ocurrió en el contacto de las placas tectónicas en la zona centro–sur del país, y por otra parte, estudios recientes sugieren que el último gran sismo, de magnitud cerca de 9, habría ocurrido en la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana frente a Santiago hace ya bastante tiempo, en el año 1730 de nuestra era(2). Además de la escala espacial, la temporalidad de los fenómenos extremos es también importante. Trabajos recientes han revelado que el valle de Santiago está limitado al oriente por una falla activa, la Falla de Ramón o San Ramón, una fractura a lo largo de la cual ocurre acumulación de esfuerzos y desplazamiento relativo entre bloques de la corteza, en este caso a escala de miles de años, habiendo ocurrido el ultimo gran terremoto de magnitud 7,2-7,5, al lado de Santiago y con ruptura en la superficie, hace ya unos 8000 años(3). Finalmente, son varios los trabajos científicos que plantean que la potencialidad de un terremoto y tsunami mayor en el Norte Grande de Chile se mantiene, aún después de la ocurrencia del terremoto de Iquique-Pisagua el año recién pasado(4).
Este sin duda es un problema nacional y también global, acrecentado en buena medida por el rápido crecimiento y por la falta de planificación sustentable de las grandes ciudades, resultando que en los países en vías de desarrollo la cantidad de millones de personas directamente expuesta a grandes terremotos se ha quintuplicado desde 1950, mientras que en los países desarrollados –sólo- se ha duplicado(5). Esto último en parte debido al crecimiento demográfico y la expansión de estas ciudades, pero también al conocimiento científico, antes inexistente, emergente y aún no totalmente considerado. La crisis sísmica de Aysén del año 2007(6), que tomó por sorpresa a la población y confundió a buena parte de la comunidad científica, es un buen ejemplo de lo anterior.
El 25 de Marzo de este año ocurrieron lluvias torrenciales de una severidad extrema en Atacama, que precipitaron intensamente agua líquida en las partes altas de las hoyas hidrográficas de las quebradas que drenan los ríos más importantes -tres a cuatro veces lo que precipita en promedio anualmente en la región-, generando aluviones e inundaciones devastadoras. Chañaral, por ejemplo, fue particularmente afectada por estos aluviones, que arrasaron las viviendas e infraestructura que se habían construido en la quebrada del río Salado durante los largos años prácticamente sin escorrentía, pero que también impactaron la parte baja del casco histórico de la ciudad. Se habla de varias decenas de personas fallecidas y desaparecidas en la región, además de las pérdidas cuantiosas en viviendas e infraestructura, a lo cual se suma la posibilidad de contaminación y sobretodo el impacto emocional en los ciudadanos, aún no totalmente evaluado. Aluviones e inundaciones como los ocurridos el pasado 25 de Marzo son eventos extremos, pero ya conocidos en la zona. El mismo Rudolph Amandus Philippi, uno de los primeros científicos naturalistas encargados de reconocer el territorio de la República en el siglo 19, describió, en su “Viaje al Desierto de Atacama”, un aluvión que impactó fuertemente la hacienda de Chañaral en 1848. Del mismo modo, crónicas históricas y registros geológicos evidencian eventos similares en otras oportunidades durante el siglo 20(7), como así también en los siglos y milenios anteriores en la costa del Desierto de Atacama. Basta recordar los devastadores aluviones que arrasaron una buena parte de Antofagasta en 1991(7), y los que afectaron el borde oriente de Santiago, en Chile central, el año 1993, y antes(8,9); ambos casos directamente relacionados con episodios El Niño/Oscilación del Sur; un modo de variabilidad océano-climática de la cuenca del Pacífico y de escala global, que cada ciertos años produce calentamiento del océano, tormentas, marejadas, lluvias torrenciales, inundaciones y eventualmente aluviones(7,10).
Las lluvias torrenciales, las fuertes marejadas y los aluviones acontecidos el pasado fin de semana del 7- 9 de Agosto, que afectaron fuertemente el borde costero del centro y norte del país, particularmente a Tocopilla, ocurrieron en el contexto de un episodio El Niño que continúa fortaleciéndose en el Pacífico, y que comienza a asemejarse al evento más intenso del siglo anterior, el año 1997. Además de aquellos del año 1991, aluviones de intensidad similar ocurrieron el año 1940 en la costa de esta misma región, también durante un El Niño. Adicionalmente, es posible que la particular intensidad de los eventos recientes tenga relación con los impactos esperados del Calentamiento Global, cosa que aún queda por demostrar.
En efecto, estudios recientes sugieren que el impacto de eventos climáticos extremos podría intensificarse en el centro de Chile así como en Atacama, en el marco del Calentamiento Global del clima, cuya causalidad humana ya es reconocida por la mayor parte de la comunidad científica, atribuyéndosele, en su informe del año 2013, un 95% de probabilidad por parte del IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático). El escenario es aún más preocupante cuando se considera que las últimas simulaciones climatológicas sostienen que las precipitaciones pueden disminuir notable y rápidamente en esta región (tanto como 60-90%, 66% y 50% menos hacia el 2050 en La Serena, Santiago y Concepción, respectivamente -aunque estas estimaciones podrían mesurarse en función de nuevas modelaciones-), que junto con un aumento de las temperaturas, implicaría un retroceso más agudo de los -escasos y delicados- glaciares de montaña11.
Finalmente, recordemos la erupción del volcán Chaitén, en 2008, prácticamente desconocido hasta ese momento. Esta erupción explosiva –moderada a fuerte desde la perspectiva geológica – tomó por sorpresa a la población y a las autoridades, las que debieron evacuar la ciudad en un plazo muy reducido, quedando esta última prácticamente arrasada en su totalidad por lahares –aluviones volcánicos-12. Como reacción tuvimos un incremento en las capacidades de vigilancia y monitoreo volcánico por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería, lo que en buena medida redundó en una mejor reacción ante las numerosas erupciones que han seguido en los años posteriores.
¿Qué pueden tener en común todos estos episodios extremos? En todos los casos han implicado, o pueden aún implicar, fallas sistémicas en el modo como nuestra sociedad se organiza y se desarrolla. Pero sobretodo, evidencian una falla de conciencia en el modo como cada uno, y luego colectivamente, asumimos la realidad espacial y temporal de la naturaleza extrema en que nos desenvolvemos. Contrariamente a lo que hemos descrito, acostumbramos a visualizar nuestro entorno como lo inmediatamente cercano en tiempo y espacio, sin considerar que la cordillera andina es un ente en constante evolución, a veces imperceptible, a veces muy violenta. Nuestra visión inmediatista de la naturaleza está basada -y se evidencia- fuertemente en el modelo de desarrollo que hemos escogido, o que nos ha sido impuesto, en que los intereses materiales individuales preponderan por sobre el bien común, por sobre la comunidad. Un sistema alienante y esquizofrénico, una cosmovisión en que “mis” prerrogativas o propiedad sobre la Tierra y sus recursos, están por sobre la lógica de considerar que la ocupación del territorio, requiere tomar en cuenta las distintas escalas espaciales y temporales de los ciclos naturales, incluyendo los eventos extremos, organizarse y planificar según ello. Una visión tan distinta al concepto de “gente de” la Tierra.
Desde la perspectiva anterior, el problema de las catástrofes naturales, el manejo sustentable de recursos naturales cruciales como el agua, va más allá de la necesidad de más instrumentos, de técnicos más o técnicos menos, o incluso de un rediseño de las instituciones pertinentes –sin duda una componente importante del problema-, sino que debe considerar sobretodo una aproximación distinta al medioambiente, a nuestro entorno. Esta transformación requiere del diseño de una política pública integral y de largo plazo, de carácter eminentemente humanista, en que el centro sea el hombre y la naturaleza, muy diferente de la posición periférica en que se encuentran hoy, en relación a la supremacía, por ejemplo, de los intereses puramente lucrativos. Sin duda que esta visión tiene que plasmarse en una nueva carta magna, con la educación pública, junto con la generación, difusión y penetración social del conocimiento científico y tradicional, como su eje central, en que tanto desde su concepción simbólica como en su cuerpo legislativo potencie el desarrollo libre y sostenible de las personas, de las comunidades, y de su entorno.
La generación de bienes públicos relacionados con el medioambiente y la prevención de eventos extremos, las energías renovables, el agua, la planificación territorial, el desarrollo sustentable en general, debiera ser un eje mayor en las políticas de Estado, así como su aplicación a través de instrumentos tales como planos reguladores y normativas que sean revisadas en función del nuevo conocimiento científico y técnico. Es urgente, por ejemplo, avanzar en la revisión y aplicación de un nuevo Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que se haga cargo de los peligros naturales del piedemonte cordillerano –su borde oriental-, como también introducir cambios en la Norma Sísmica NCh433 que rige la construcción en el país en esta materia, de modo tal que considere la posibilidad de terremotos en fallas activas, es decir, la posibilidad de ruptura superficial y fuente sísmica cercana, tal como se recomendó el año 201213.
Urge avanzar en políticas públicas ambiciosas, integrales y de largo plazo, en que por ejemplo el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, del Ministerio del Medioambiente, sea una componente en un enfoque global y sistémico, no parcializado, en el cual se incluya también la adaptación a los eventos extremos, así como el manejo de los recursos naturales. En este último sentido, el manejo sustentable del agua, como un derecho en cantidad y calidad, debe considerar de modo integral la complejidad espacial de sus distintos reservorios -ríos, lagos, glaciares, napas subterráneas- así como los cambios y la distinta temporalidad en su recarga, incluyendo sequías multianuales, lluvias torrenciales esporádicas y cambios seculares del clima.
En fin, los problemas medioambientales son eminentemente horizontales, pues las decisiones terminan afectándonos a cada uno e impactan directamente nuestras vidas y nuestra cosmovisión. Una nueva conciencia y una sociedad que se organiza democráticamente tienen que considerarlo. Si bien es cierto requerimos una nueva institucionalidad con un diseño y metas que se hagan cargo de manera integral de los desafíos que plantea el desarrollo sostenible de nuestro país, y en particular en esta materia, sobretodo necesitamos una estrategia que nos permita abordar de un modo diferente la realidad del medio que habitamos y del cual somos parte. Tal vez así podremos evolucionar y desmarcarnos del destino doloroso al que parece someternos esta naturaleza extrema, cíclica y en proceso de cambio.
Fuente: Ingeniería Universidad de Chile